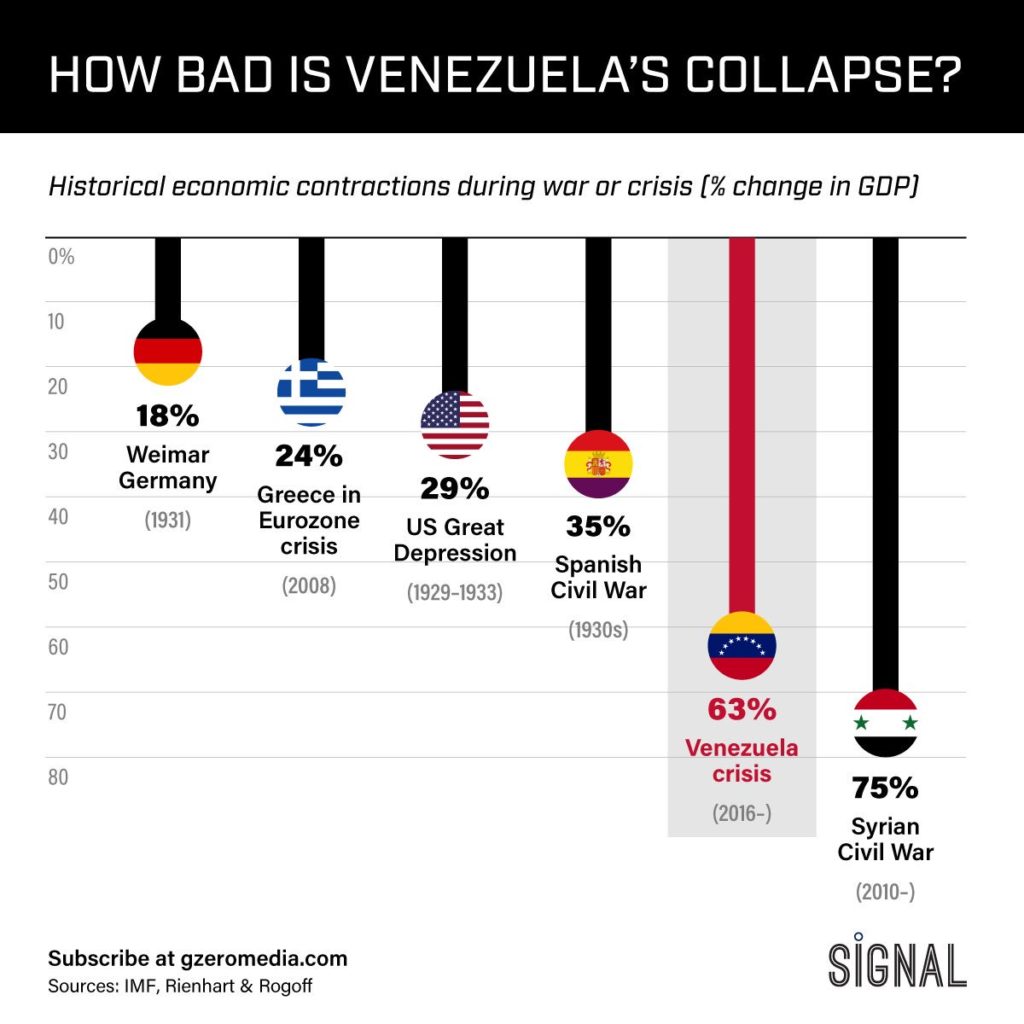Sr. Python, muchas gracias por su candidatura; ya le llamaremos cuando... tenga modelos mixtos
Era casi todavía el siglo XX cuando yo, desesperado por hacer cosas que consideraba normales y que SAS no me permitía, pregunté a un profesor por algo como C pero para estadística. Y el profesor me contó que conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que usaba una cosa nueva que se llamaba R y que podía servirme.
Fue amor a primera vista, pero esa es otra historia. La relevante aquí es que volví a hablar con aquel profesor para agradecerle el consejo y, de paso, le pregunté que por qué no lo usaba él. Me contestó que porque en R no había modelos mixtos (aunque nlme es anterior, del 99; ¡a saber en qué estado se encontraba entonces!).